Ley de Amnistía de 1977: la puntilla al franquismo que nada tiene que ver con la que exigen los separatistas catalanes
Presentada para superar la dictadura y allanar el camino a la democracia, perdonó a unos y a otros más allá del color político
Poco o nada se puede equiparar esta norma y su momento histórico con la amnistía que propone Junts
Armengol, presidenta del Congreso gracias al acuerdo con el separatismo: catalán en las Cortes y explorar vías para la amnistía

Lucía orgulloso el titular aquel 15 de octubre de 1977: «La amnistía, aprobada en las Cortes». Menos de dos horas, desvelaba ABC, habían hecho falta durante la mañana del día 14 para que el Congreso diera el sí, «con un refrendo abrumador, a la proposición de ley elaborada por los grupos parlamentarios». Fueron 296 votos a favor, dos en contra, 18 abstenciones y uno nulo. Por la tarde, el Senado hizo lo propio, y con más fuerza si cabe. Aquella fue, como se ha repetido hasta la saciedad, la primera norma aprobada por un Parlamento elegido de forma democrática desde el final de la Guerra Civil.
Y a pesar de ello, todavía provoca vaivenes políticos... Y los seguirá provocando, porque una ley como la 46/1977 es la que solicitó el pasado 25 de julio el abogado de Carles Puigdemont para amnistiar a las cerca de 4.000 personas que, en su opinión, «se han visto afectadas» jurídicamente por el procés. Además, es también la norma que se habría comprometido a impulsar el Partido Socialista este jueves a cambio de los votos de los siete diputados de Junts per Catalunya; todos ellos necesarios para lograr la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados. No busquen casualidades, no las hay; lo de hoy no es más que otra de las muchas concesiones al separatismo.
Camino a la amnistía
Poco tiene que ver la situación de aquellos años con la actual. España se asomaba entonces a una nueva etapa tras cuatro décadas de dictadura y una resaca guerracivilista que, por cierto, todavía no se ha pasado. «Libertad, amnistía y estatuto de autonomía» era el grito que se escuchaba en las calles, y se soñaba con superar el franquismo con el tránsito hacia la democracia. Sobre esos pilares, afirmaba el sociólogo e intelectual Santos Juliá en su artículo 'Echar al olvido', se forjó una ley de amnistía que «fue celebrada en su momento como un pacto de reconciliación entre los bandos enfrentados en la Guerra Civil».
En palabras de Santos Juliá, esta máxima quedó clara en los discursos de los representantes de los partidos políticos de la época. En julio, el primer secretario del PSOE, Felipe González, declaró que «nuestro pueblo quiere superar el pasado y construir un futuro democrático y justo, sin traumas, pacíficamente». Santiago Carrillo, al frente del Partido Comunista (PCE), insistió en que tocaba culminar «el proceso de reconciliación de los españoles con una amnistía para todos los delitos de intencionalidad política». Este último, al igual que el Partido Nacionalista Vasco (PNV), tenía en mente algunos atentados de ETA y otros tantos de varios grupos de izquierdas.
PCE y PNV fueron los que más insistieron ya que, un año antes, otra ley de amnistía, la de julio de 1976 concedida por el gobierno de Adolfo Suárez, había dejado a un lado a los miembros de la Unión Militar Democrática y a los delitos de intencionalidad política que hubieran afectado a la vida y a la integridad corporal de las personas. La idea cuajó y, según el experto español, «los grupos parlamentarios de Unión de Centro Democrático, Socialista del Congreso, Comunista, Minoría Vasco-Catalana, Mixto y Socialistes de Catalunya» presentaron la propuesta el 14 de octubre de 1977». Todos menos Alianza Popular.
En el ensayo 'El mito de la Transición Pacífica', la historiadora Sophie Baby sostiene que, durante la sesión parlamentaria en la que se aprobó la ley, se respiraba un espíritu de reconciliación y de olvido de las heridas pasadas. La inmensa mayoría de los diputados estaban convencidos de que había que «borrar», «liquidar», «cerrar» y «enterrar» los conflictos de épocas pretéritas. Unos y otros buscaban superar el pasado dictatorial, la Guerra Civil y los atentados de la extrema izquierda. «Hechos de sangre ha habido por ambas partes», insistió el líder del PNV. Para la autora, por tanto, aquello dio carpetazo al pasado y selló la paz.
Ideas y evolución
Sobre el papel, los tentáculos de la ley acariciaban a unos y otros. Para empezar, permitía la salida de prisión y el regreso del exilio de los miembros de los grupos sindicalistas, comunistas y anarquistas. La ley era clara en este sentido: «Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de 1976». A su vez, hacía lo propio con «los delitos de rebelión y sedición», «los actos de expresión de opinión realizados a través de la prensa» y «la objeción de conciencia a la prestación del servicio militar».
A cambio, también concedía la amnistía a los miembros del Estado que, durante la persecución de acusados por los delitos anteriores, hubieran incurrido en una ilegalidad. Así lo dictaba la norma: «Quedan comprendidos en la amnistía los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley». Y otro tanto sucedía con aquellos que hubieran atentado contra «los derechos de las personas» por la misma causa. A todos, más allá del color político, se les eliminaban los antecedentes penales.
Los problemas, sin embargo, arribaron años después de que la ley quedase forjada. Las posteriores denuncias por delitos de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada que se sucedieron a partir de 1936 fueron el caldo de cultivo que acabó por golpear con la 46/1977. Desde entonces, algunos grupos de la talla de 'Human Rights Watch' han solicitado que se derogue debido a que no permite juzgar este tipo de faltas. «Según el derecho internacional, no pueden incluirse en este perdón actos que puedan ser considerados crímenes de derecho internacional, como son la desaparición forzada o la tortura», explica 'Amnistía Internacional' en su página web.
Pero, más allá de los problemas que ha traído consigo, lo que está claro es que la ley fue creada en un momento histórico que no se parece en nada al actual. Porque fue votada por mayoría; porque no se utilizó como arma política, sino como pegamento para unir a una sociedad dividida... y porque no se chantajeó a nadie con ella a cambio de unos votos.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete

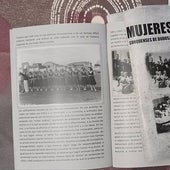
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete